Die Woestyn: El (d)olor de los abuelos
Por Alí Zamora
 Yo les debo mi vida a varias personas; por supuesto, primordialmente a mis padres, pero hay tantas otras personas a quienes he conocido y a quienes nunca conocí que de alguna manera también han dado forma a la persona que soy el día de hoy (quizás ayer tambor).
Yo les debo mi vida a varias personas; por supuesto, primordialmente a mis padres, pero hay tantas otras personas a quienes he conocido y a quienes nunca conocí que de alguna manera también han dado forma a la persona que soy el día de hoy (quizás ayer tambor).
Líneas sanguíneas que corren por los anales de la historia mitocondrial y genealógica, mismas que yo no puedo ni trazar ni seguir con la simple mirada.
Son esas cadenas que o buscamos o se nos son impuestas, donde decidimos atarnos un peso histórico de porciones matemáticas/biológicas y ancestros (o espectros) desconocidos y remotos, pero que a final de cuenta sirven solamente para dar el tinte final a la pregunta: ¿quién soy?
Y es curioso que la respuesta de dicha pregunta la busquemos en otros, no en nosotros, pero lo curioso no te lleva a lo correcto. Si he de ser honesto, me habían dicho que “lo curioso es primo de lo feo” así que ya sabrán…
De esas personas que mencioné, a quienes la vida debo pero que desconozco (parcial o totalmente), debo confesar que no son seres únicos en mi vida. De manera teórica, todos tenemos ancestros y ascendencia. Tenemos padres quienes tuvieron padres quienes a su vez también tuvieron padres, y así en lo sucesivo ad infinitum.
Lo triste es cuando esas cadenas genealógicas son borradas por la tragedia. Ya sea por el olvido de la vagancia global o por la tiranía y la bestialidad del hombre contra el hombre (y la mujer contra la mujer también, no hay que olvidar que estos son tiempos de inclusión, igualdad y equidad).
Y dentro de lo triste, lo que más dolor le puede causar a una persona como yo —melancólica, calladamente emocional y sentimental— es que el olvido sea consecuencia de la omisión o de la inacción conciente.
Yo tuve mis dos pares de abuelitas (Doña Amanda y Doña Olga) y mis dos pares de tatas (como les llamábamos a nuestros abuelos, tata Emilio y tata Salvador), matern@s y patern@s. Y como consecuencia del tiempo y de la vida misma, hoy día solamente se encuentra con vida Doña Olga quien, gracias a la sangre Aguirre (dice ella), probablemente nos regale hasta una década más de su constancia matriarcal.
Respecto a ella, sé que es oriunda de Santa Rosa y sé que ella era dos años mayor (¿o tres?) que mi abuelo, sé que juntos tuvieron 6 hijos y que en Hermosillo vivieron. Pero tengo tantas preguntas, tantas que la cantidad de las mismas me hace reconocer dentro de mi ser y mi corazón quedará sin respuesta.
Doña Olga está sordita pues.
Cuando le hablo por teléfono los domingos, le pregunto por el clima, por las visitas, por su salud, pero cuando llego a preguntarle algo distinto: “¿ya no va a misa?” o “¿se acuerda cuando me quedaba a dormir en su casa de chiquito?”; usualmente me responde: “anda para Magdalena, no viene entre semana” o “pues ahí, cómo lo que puedo, puras verduras ya”.
De esas cosas agridulces de la vida, donde le viene una sonrisa a la boca a uno pensando en la dulce viejecita que te recibe con tamales y pozole cuando la visitas y que te está contando lo que desayunó cuando le preguntaste “¿a que horas se durmió?”.
Misma sonrisa que dura solamente instantes, ya que es reemplazada por una debilidad en los lagrimales y en la boca del estómago al saber, con esa certeza humana canija que dan los años, que esa dulce viejecita, misma que hace 22 años no querías visitar los domingos y te hacías el dormido para que no te llevaran “a la fuerza” (según tú), seguirá con vida y continuará retrayéndose dentro de su ser, observándonos a todos en un mundo de silencio y ruido blanco donde todavía nos puede decir que nos quiere mucho, no obstante no pueda escucharnos.
¿Y los que se fueron? A ellos también se les extraña. Y me parece, en mi humilde opinión, que es parte de la vida el conciliar lo que uno cree que sabe o cree que recuerda, con lo que de verdad se desconoce y con lo que de verdad se aprendió.
La infancia nubla tantas cosas que uno puede crecer con creencias erróneas sin siquiera saberlo.
Pasan los años y te das cuenta que esa señora, a quien temías por su imponente carácter y estatura, como lo fue Doña Amanda, tuvo una vida antes de ser “la abuela Amanda”. Sufrió, soñó, amó, vivió y murió, eso no se puede negar; pero pasaron tantas cosas entre cada uno de esos eventos. Tantas memorias de hijas que nacen, de un hogar que se debe dejar atrás, de nietos que aparecen, de trabajar hasta el cansancio para los hijos y nietos, y, tan implacable como siempre lo es, una muerte que se anuncia con caídas en la madrugada y lagunas mentales hasta dejar un cuerpo, vivo aún, nos decían los médicos, pero vacío por dentro, incapaz de escucharnos decirle por primera y última vez “gracias, abuelita, por todo lo que hizo”.
Y no es nada más lo que ya no se dijo, es lo que se escuchó y no se entendió.
Don Salvador, el padre de mi padre, me dijo (la última vez que hable con él, hace años ya) “aquí estaba tu hermano en la mañana”, y nunca sabré a qué o a quién se refería, ya que en ese momento mi tía, la perpetua enfermera, arrebató el teléfono para decirme lo que en ese momento aprendí: “es que el abuelo no ha estado bien de la cabeza”.
Yo no tengo hermanos. Tengo dos hermanas. A veces despierto con la duda respecto a quién estuvo con mi abuelo esa mañana, y sé que nunca lo sabré, así como nunca sabré con quién creía que hablaba.
Don Emilio era otro enigma.
Con las manos llenas de grasa de motor, según él silbando pero emitiendo un sonido que era más que nada un resoplido (mismo sonido que he recreado, consciente o inconscientemente, a través de los años), en constante trabajo restaurativo de una casa rodante sin llantas estancada en un garaje en el desierto de Arizona. Despertando en las noches con gritos en su garganta, ahuyentando a mi abuela, haciéndola temer por su vida y haciéndonos a nosotros, los nietos, temerle a nuestro abuelo, pensarlo malo.
Pero con la inteligencia del futuro, puedo hoy entender que lo que le sucedía a don Emilio no era maldad, era sufrimiento. El sufrimiento que viene del trauma de las memorias reprimidas de un veterano de guerra. Y no un veterano de las guerras actuales de drones que se pelean a distancia. No, no de ésos.
Don Emilio era un veterano de la segunda guerra mundial (la guerra favorita de todos los cineastas), era un veterano que a sus 18 o 19 años (dicen) desembarcó en la Normandía francesa entre balas y cadáveres, y su mayor orgullo (mayor incluso que salvar a un pelotón completo en proceso de desembarque) era el hecho de haber sido cercano al general George S. Patton y a William el Conquistador, famosísimo bull-terrier mascota del general (contaba que se encargaba de cargarlo, al can no al humano, durante las batallas, ya que el pobre animal era sensible a los sonidos de la guerra. ¿Quién no lo es?)
Quizás es único en mí, pero también me pregunto sobre todos aquellos a quienes no conocí ni conoceré.
Yo conozco por abuelo materno a Don Emilio. Pero sé que en un pasado de éter y memorias no contadas, Doña Amanda conoció a un hombre, cuando ella era todavía una jovencita en Ciudad Obregón, Sonora, que cosía su propia ropa y que aguantaba críticas de una sociedad que veía mal a una mujer por vestir pantalones (qué tiempos aquellos).
En ese pasado idealizado por fotografías en blanco y negro y boleros en acetato, hubo un hombre llamado Arturo.
Un hombre que de alguna manera se encontró con la futura Doña Amanda en el cauce de las letras y la vida, y se introdujo para siempre en el universo inmediato de mi existencia. El padre de mi madre y su hermana gemela (cuata, pues) y su hermana menor; es decir, mi abuelo biológico, el primer esposo de doña Amanda.
Son tantas las preguntas, y tan pocas las respuestas. El olvido, el dolor del recuerdo, la edad, los secretos. Todo lo que se guardan las familias.
Y es lo único que nos queda: recuerdos.
Como el olor de grasa me hace pensar en Don Emilio y sus overoles de mezclilla, perpetuamente limpiándose las manos con un pedazo de toalla que parecía más útil para engrasarse más las manos que para limpiarlas.
Como el olor a tabaco quemado de habanos me recuerda a Don Salvador y sus tiempos antes de los comas diabéticos, antes de perder la vista y caer víctima de la diálisis que le robó su libertad y dignidad.
Como el olor a papel guardado y humedad me recuerdan a Doña Amanda, trabajando hasta el anochecer en una oficina que ella misma, con sus dos manos de mujer que no se dejó de los demás, construyó en la sala de estar de su casa, donde se le exprimió la vida entre clientes e impuestos.
¿Y de Arturo? ¿De la bisabuela Josefa?
De ellos no tengo ni recuerdos ni olores; o si los tengo son mínimos.
Recuerdos de una fotografía a blanco y negro que una vez vi, escondida junto a la pistola de la abuela Amanda.
Recuerdos de un cuerpo frágil condenado a una silla de ruedas, visto detrás de las puertas de un closet, y después condenado finalmente a un ataúd que observé solamente de reojo.
Y esos olores, o la falta de los mismos, nos van dando forma. Y conforme envejecemos, acercándonos más y más a nuestros padres y después a nuestros abuelos, vamos llenando los espacios con nuestros propios dolores y olores, pensando: “a lo mejor por eso era así…”
El Alí. No soy de donde vivo, ni vivo de donde soy; pero si pienso lo que digo, puedo decir lo que pienso.



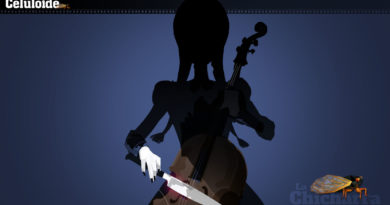



Muy Bonita columna
UN GRAN ESCRITO hijo.
Pingback: En honor a los recuerdos… (5) – Die Woestyn