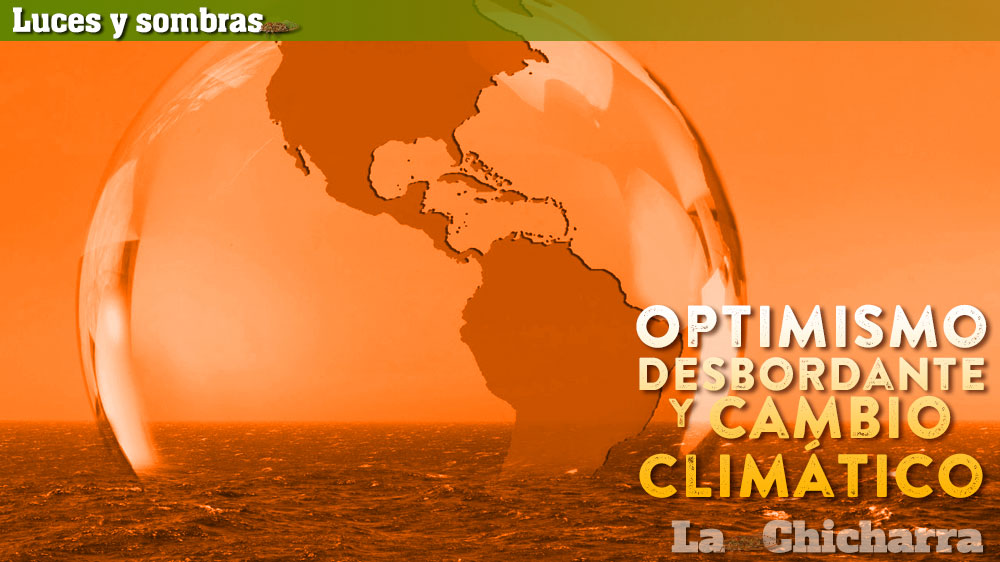La perinola: Aquella remota tarde
Por Álex Ramírez-Arballo
 La famosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez comienza diciendo que al coronel, ya sabes, de pequeño lo llevaron a conocer el hielo y ahí, más solo que nadie, esperando el sueño de las balas, parece recordarlo todo de pronto y vuelve a ser niño. Vuelve a serlo porque está punto de retornar al seno de la eternidad del que salimos todos alguna vez y al que volveremos a su debido momento. Ya se verá.
La famosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez comienza diciendo que al coronel, ya sabes, de pequeño lo llevaron a conocer el hielo y ahí, más solo que nadie, esperando el sueño de las balas, parece recordarlo todo de pronto y vuelve a ser niño. Vuelve a serlo porque está punto de retornar al seno de la eternidad del que salimos todos alguna vez y al que volveremos a su debido momento. Ya se verá.
Pienso en esto porque ayer, mientras enfrentaba no el ritual del fusilamiento sino el agobio de la caminadora (marca Peloton, por cierto) y sudaba y maldecía esta suerte nuestra de tener que batallar siempre por todo, vino a mi memoria una igualmente remota tarde en que una tía mía me llevó a conocer los burros. Me refiero a los equinos, no a los otros, los de carne con chile o deshebrada, con quienes ya sostenía por aquellos tiernos años una relación mucho más que cercana.
La cosa fue que yo, que no paraba nunca de andar por todos lados con una oreja en lo mío y la otra en las conversaciones de los adultos, escuché que alguien dijo algo de unos burros y yo, que de inmediato me di cuenta de que no sabía qué era aquello, pregunté: “¿Qué son los burros?” Todos se rieron. Entonces ella me dijo que eran unos animales como caballos pero más pequeños, que si quería me podía llevar a conocerlos. Le dije que sí, que claro que quería. Entonces me dijo que el viernes después del trabajo me estuviera listo porque me iba a llevar. Como es natural, ese día fue especial, tan especial que hoy, muchos años después, a un millón de kilómetros de todo aquello, rodeado por las nieves sempiternas de febrero, vuelvo a ver con total nitidez el sol totalizador del desierto cayendo a plomo sobre esa dura costra del mundo en que nací. Y ahí vamos, algo así como a las tres de la tarde, ella y yo solos, caminando hacia el cementerio (esto sucedió en Magdalena de Kino) para mi instrucción zoológica de campo. La distancia era cosa de un kilómetro o algo así, no más, pero para mí, que era un gorgojo de cinco o seis años, aquello me parecía cuando menos el éxodo de los hebreos.
Entonces llegamos al panteón. Aprovechando el viaje visitamos unas tumbas y luego salimos por una puerta trasera, caminamos un poco más por una brecha, cruzamos un cerco de alambre y continuamos hacia una milpa. Ahí estaban los burros en lo suyo, que era hacer nada, estando ahí como si vivir fuera dejarse vivir y poco más. Entonces mi tía me tomó de la mano, me llevó a la sombra de un mezquite y ahí nos sentamos en unas piedras cuadradas que a las claras habían sido dispuestas en aquel lugar por alguien más que también buscó guarecerse de nuestros soles infames. Yo no podía dejar de ver aquellos animales que llegaban a mi vida por vez primera. Era un ser adánico que alzaba la mano para indicar la cosa porque no tenía en mi voz la palabra que la representaba. Me llamaron la atención los belfos activos de aquellas bestias pardas que hurgando en el suelo recogían péchitas (las vainas del mezquite) con una pericia casi dactilar. Lo otro eran aquellas panzas plomizas y abultadas, como este cielo que cubre ahora mismo Pensilvania. “Cielo gris panza de burro”, dijo un escritor alguna vez refiriéndose a los cielos de Lima, en el Perú. Pues eso. Entonces mi tía sacó una bolsa de plástico con naranjas y se puso a pelarlas y me daba gajos que yo comía lentamente, emocionado aún por aquella revelación de la naturaleza: el universo me mostraba sus formas. En aquella manada andaba una burra parida seguida por la cría. ¿Han visto los burritos? Son algodonados y tiernos, un auténtico triunfo de la ternura. Luego me dijo: “Ya vámonos”. Como todos los niños yo no quería regresarme, quería quedarme instalado para siempre en la felicidad. “Todavía no”, le dije. Luego me preguntó: “¿Y qué vamos a hacer?”. Entonces yo no tuve más remedio que responderle con la verdad: “nomás mirar”. A ella aquello le hizo mucha gracia y soltó la carcajada. Por supuesto se impuso la prudencia y aquel ejercicio de honda contemplación fue concluido. Echó las cáscaras en la bolsa de plástico y luego me dijo señalando una de esas vainas secas de la planta cuyo nombre científico es Harpagophytum procumbens, que nosotros conocíamos como Toritos y que en inglés llaman dramáticamente Garra del diablo: “Llévate eso, ándale”. Lo tomé con cuidado y le pregunté: “¿para qué?” y ella me dijo: “Para que nos crean”. No cuestioné más. El día comenzaba a morir. Tomé aquellas puntas resecas y ella me tomó de la mano para iniciar el camino de regreso a casa. Creo que seguimos caminando. Por eso he escrito estas cosas, pues, para que tú también me creas. 
Álex Ramírez-Arballo. Doctor en literaturas hispánicas. Profesor de lengua y literatura en la Penn State University. Escritor, mentor y conferenciante. Amante del documental y de todas las formas de la no ficción. Blogger, vlogger y podcaster. www.alexramirezblog.com