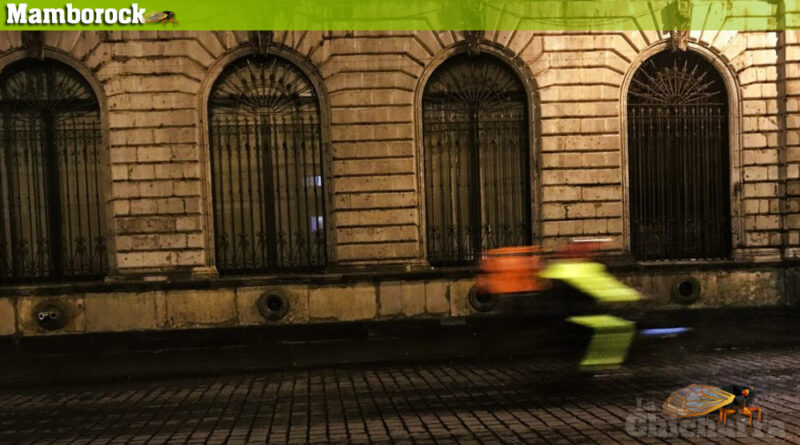Mamborock: CDMX
Un viaje a la capital del país para disfrutar de la exposición de 31 minutos en el Museo Franz Mayer: desde meses antes la alcancía inició su curso hacia el camino de la realización. Luna y Manu enfundados en el traje de la emoción recorren los pasillos, una y otra sorpresa los asalta: un guion del programa se adhiere a su sonrisa, caminan, los ojos se les abotagan de tanto no saber para donde mirar.
Por L. Carlos Sánchez
 Viajar al chilango. Con maleta documentada. No como la primera vez: en autobús y veinticuatro horas paradito de cristo (AB dixit). Ver el mundo por encima de las nubes, con los hijos al lado, ellos sí su vez primera en una nave con alas.
Viajar al chilango. Con maleta documentada. No como la primera vez: en autobús y veinticuatro horas paradito de cristo (AB dixit). Ver el mundo por encima de las nubes, con los hijos al lado, ellos sí su vez primera en una nave con alas.
Pisar la ciudad de concreto, la edificación de un mundo en el cual caben todas las voces, todos los cuerpos: el olor de una torta de tamal es la democratización real-social. Andar las avenidas y bulevares, la sorpresa de un balcón y el agua que cae quién sabe de dónde y para qué, por qué.
Hay una pila de libros de viejo que afana en búsqueda de nuestras miradas. Es Donceles, la calle donde habita Aura, la novela de Carlos Fuentes. Más allá, como caminando poquito hacia el sur, las puertas de una iglesia son el llamado a la contemplación.
Facturas que da la vida, títulos de consagración, el documento más imposible está allí: Santo Domingo, el lugar de las imprentas, la fantasía más insospechada. Porque sí, porque no al no.

Los niños en su inocencia caminan contando sus pasos, con la precaución de no pisar las rayas porque desde su juego interior todo es lava.
Y de repente la historia dentro del Museo Franz Mayer: 31 Minutos, la consagración del proyecto, el universo mágico puesto en las manos, al alcance de la mirada. Desde meses antes la alcancía inició su curso hacia el camino de la realización. Ahora, Luna y Manu enfundados en el traje de la emoción recorren los pasillos del museo, una y otra sorpresa los asalta: un guion del programa se adhiere a la sonrisa de Manu, y Luna señala, camina, los ojos se le abotagan de tanto no saber para donde mirar.
La madre-padre que somos volvemos a ser niños en nuestros hijos. Nos volcamos hasta levitar de alegría en cada uno de esos gestos de felicidad. Mercar unas antenitas, un disfraz, el poster más emblemático, la camiseta como un souvenir de regalo para el Navo camarada. La mañana interminable en ese recinto donde también la pausa ordena a los pasos, un café, un pastelillo, mirar el árbol de quién sabe cuántos años que habita la plaza interior del museo.

Cuántos años, cuántas manos, las ideas y concretarlas. Para luego nosotros observar y ser, aprender.
La ciudad tiende su manto de rumores, las postales a nuestros pasos, la indigencia, el esfuerzo, la transa, el silbato de un policía, la fotografía que capta el extranjero sobre la torre latinoamericana, el acceso imposible a La alameda, a Bellas Artes, porque alguien debe ejercer un poder y controlarlo todo. En la memoria vive el recuerdo de cuando una vez la raza accedía como Juan por su casa, y un helado de fresa, un café en la mano, el pan recién horneado, allí, encima de las bancas, debajo de los árboles. Ahora nuestro andar está sujeto al derecho de admisión: la contemporaneidad construye escenas por demás surrealistas: aquí no, ustedes no. ¿Hasta cuándo? Ni el policía puede responder la pregunta.
Mientras los pasos por Madero, el organillero (generosidad, esfuerzo, autoempleo) regala melodías de antaño, las clásicas de Cien años o el corrido de Juan Charrasqueado. Una moneda en la boina tradicional, la sonrisa que se dibuja, a saber, si pronto se complete para el pago de la renta del organillo que incesante afana por la captura de escuchas.

La Madero, allí donde nomás al ponerse el sol un trovador rasga las cuerdas y desde su garganta la rolita: Words, el exitazo de los Bee Gees. En su interpretación es inevitable regresar a la entraña del barrio, los callejones y el Chulo Papá con su grabadora al hombro. Bailábamos todos mientras el amanecer empezaba a invadirnos de un día más.
Caminar de nuevo porque el tiempo indómito se apersona veloz, a veces decadente. Y ya el Metro apunta dirección al sur, o al norte, la ubicación es lo de menos. Chapultepec es la meta, Papalote Museo del Niño, donde el aprendizaje sobre cómo cuidar el planeta, cómo hacer amigos de miedos nuestros amigos. Florina Piña narra las peripecias de la niña que es, de los niños que somos todos, y atentos construimos también nuestra historia personal con el temor.
En su capacidad de creación, Florina que es juglar, pide la voz de todos para entonar Las mañanitas. Luna nuestra hija arriba a los siete años de existencia. Como un acto de magia extraído de la chistera, como en un trance colectivo de felicidad cantamos todos. Aplausos de celebración: qué bonita es la vida cuando la sonrisa es un retrato inmarcesible en el rostro de los hijos.
Al rato habrá regalos y comida y recorrido y ajolotes, fotografías, un casco como disfraz de bombero, más fotografías y un bosque que nos llama desde el grito de un lago y las ramas con sus flores.

Hay una ardilla que hurga, frota sus manos, la travesura inherente vista desde los paseantes que somos. La recolección de postales y el deseo implacable de permanecer allí, para siempre. La lluvia es un mar de todos los días. Caminar como una oración de gratitud que se construye desde el pensamiento. Ver a los niños trepar en el laberinto de cuerdas y fierros, los juegos siempre dispuestos en medio del bosque. Saber que la vida es también un viaje delirante porque las nubes rubrican ante el verde interminable la descripción exacta, como un óleo, una acuarela, el sueño que se toca con los pies ante el viento disímil del tráfico y la prisa.
Ayer la mirada allí, hoy los colores que forman la palabra Coyoacán se parecen a la película muchas veces vista en la imaginación, en el recuerdo. Un colibrí de madera, un vestido, los aretes, dos coyotes como emblema del territorio, una fuente y la nieve ahí nomás al cruzar la avenida. Un árbol y otro más. El azul que representa la nostalgia en casa de Frida Kahlo hoy museo de puertas cerradas porque es lunes. Un parque y el olor a fritangas, un mercado donde todo se encuentra, las mandarinas y los plátanos, el café y el mole.

Mientras este recuento Manu y Luna se divierten de lo lindo en el interior de un parque que colinda con las avenidas donde el grito desde el transporte urbano es la melodía cotidiana, el saber que los días suceden uno tras otro, que la humanidad se tiñe de los colores del esfuerzo, el movimiento impostergable.
Ya por la tarde el zócalo se vestirá de tradiciones ancestrales, el ritual que es identidad. Dentro de una carpa o dos o tres, los pueblos originarios del país tenderán su oferta de artesanías, la manta que confecciona prendas con la estética creativa de nuestros ancestros. Ya de noche Luna y Manu danzarán al ritmo de tambores, en una coreografía colectiva que se extiende, el acto colectivo de euforia y fraternidad. Los cuerpos que se comunican en su propio lenguaje. Bailar antes del regresar al desierto que mañana volveremos a ser.